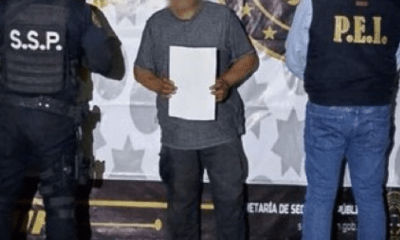La tierra de Colima se sacude unos segundos y, en medio de la oscuridad, llega el caos.
Nos trastoca la angustia cuando esta noche sentimos un temblor distinto: más arrebatado, más violento, más apocalíptico. Lo único que nos queda es correr o rezar, oyendo sin ver los crujidos amenazantes de las construcciones.
Cruel experiencia para quienes todavía no cumplimos diez años, que no vivimos o no recordamos octubre de 1995, mucho menos septiembre de 1985, enero de 1973, abril de 1941 o junio de 1932. Estremecedora vivencia también para los mayores, a pesar de que ya hemos testificado varias convulsiones de la tierra. A todos, al mismo tiempo y en cualquier lugar, nos urge ponernos a salvo, mientras el piso ejecuta su danza tectónica. En la prisa, el instinto le gana a la razón.
Muchos escuchamos un tronido proveniente de no se sabe dónde. Otros, confundidos, no nos damos cuenta de nada. El miedo nos dibuja escenarios que parecen tan reales y tan fantásticos. Podríamos creer de momento que el asteroide de la película impactó al planeta, que llegó la esperada gran erupción del volcán, que estamos frente al cumplimiento de la profecía bíblica del fin del mundo.
No importa lo que sea, igual nos hace correr con piernas tan lentas, tropezando, cayendo, levantándonos otra vez, jalando puertas trabadas, vigilando con temor postes y cables transmisores de la energía eléctrica, deteniendo poco a poco el vehículo al descubrir que el baile de los árboles no era ocasionado por el aire, resistiendo bajo una columna o el quicio de una puerta. En alguna humilde vivienda una anciana se juega la suerte con su esposo y permanece abrazándolo en su lecho de enfermo, cerrando los ojos mientras a su alrededor todo se sacude.
No sabemos si ya terminó la fase crítica, pero seguimos sintiendo un suave bamboleo en los cuerpos. Si elevamos la mirada vemos una luna rojiza. Si miramos hacia el sur apreciamos un gran resplandor. Se oyen las primeras sirenas y nos lanzamos a las calles a buscar a los familiares ausentes.
El sismo irrumpe en la rutina del martes 21 de enero de 2003, minutos después de las ocho de la noche. Es la hora en que algunos ya estamos cenando. Hay niños que todavía hacemos la tarea en la sala. Grupos de jóvenes jugamos en campos deportivos. Quienes somos madrugadores ya queremos dormir. Otros salimos del trabajo y vamos a nuestras casas, paseamos con nuestros hijos en parques infantiles, escuchamos en el jardín Libertad un concierto por el aniversario de la fundación de Colima, leemos un libro tendidos sobre la cama, visitamos a familiares, seguimos en el trabajo, platicamos con el vecino… pero cuando el mundo se mueve, como nunca en una acción simultánea, suspendemos abruptamente lo que hacemos para hermanarnos en la carrera por la vida. Parecen los segundos más apremiantes de la existencia.
Quienes morimos es porque no logramos alcanzar la salida o somos sorprendidos por un derrumbe en la calle. Muros y techos son nuestra primera sepultura. Los que seguimos aquí estamos marcados, con heridas como tatuajes en cuerpos o almas.
El llanto, los gritos, los lamentos, el miedo, el dolor y, sobre todo, el azoro penetran la noche colimota más larga en la memoria. Quién olvidará que nos movemos como zombis de la madrugada, mirando sin creer, a través de las nubes de polvo, los signos visibles de la destrucción y la muerte.
Uno, tres, seis, quince, diecinueve, veintiuno, veinticinco… Número tras número, la lista de víctimas —niños y adultos, mujeres y hombres, jóvenes y viejos— se sumerge implacable en nuestros pechos, dejándonos la incertidumbre de no saber dónde se detendrá el conteo mortal.
Una certeza compartida nos acompaña desde entonces: pocos colimenses vivientes habían sufrido durante su existencia un sismo tan violento como éste.
Por primera vez, se mezclan en todas partes los ululares apremiantes de sirenas de la Cruz Roja y los Bomberos. Heridos, incendios, fugas de gas, accidentes de tránsito y múltiples emergencias simultáneas reclaman la atención de socorristas, médicos y rescatistas voluntarios.
La tragedia, que rebasa los límites imaginados, hace aflorar también las expresiones de solidaridad humana. Incontables heridos y cuerpos de fallecidos son rescatados por los propios vecinos y familiares, mientras las instituciones oficiales de auxilio no se dan abasto. Vehículos particulares sirven para el traslado de lesionados a los hospitales, donde médicos y enfermeras atienden al aire libre, en el suelo o en camillas.
Casi al amanecer sigue escuchándose el impacto de picos, palas y marros, chocando contra el concreto y separando escombros en busca de cuerpos atrapados. Ahí está el núcleo de un drama colectivo tan intenso que estalla sin remedio y envuelve a la atmósfera con una capa invisible que sólo se puede oler y sentir.
El único alivio inmediato —y volátil— que por ahora tenemos a la mano es el sollozo y las lágrimas liberadas. Y abrazarnos como nunca, como nunca.
La luz nos sorprende despiertos, encandilados por los rayos que inauguran el día siguiente de una noche fatídica. Recapitulamos y descubrimos apesadumbrados que la pesadilla era verdad. Avanzamos por la ciudad y una imagen nos obliga a revivir, impresionados, la magnitud de lo vivido: miles de naranjas amarillas descansan bajo los árboles urbanos, sobre banquetas y camellones, y todavía se percibe su aroma que nos acompañó, discreto, en la jornada nocturna.
Después de este episodio, el “buenos días” adquiere una connotación especial, que deja tras de sí una sensación de ahogo que se inicia en el tórax y no acaba de terminar en la garganta.
Antes de que lleguen las máquinas retroexcavadoras, entre los montones de escombros quedan al descubierto los objetos que componían la intimidad de las familias, los fragmentos de la vida de muchas personas:
La foto matrimonial enterregada, con sonrisas de tiempos mejores; la barbie de la niña; el rastrillo de papá; la mochila escolar del niño; la secadora de pelo de mamá; el bastón del abuelito que no alcanzó a salir; el televisor convertido en chatarra; la sala adquirida en “abonos chiquitos”, inservible; la imagen rota de la virgen de Guadalupe…
En medio de la devastación, una niña de siete años interrumpe de pronto sus pensamientos y expresa a su padre la primera certeza terrible que ha llegado a su vida:
—¿Sabes qué es lo que no me gusta del mundo?
—¿Qué, hija?
—Que tiemble.
(Crónica publicada días después del terremoto del 21 de enero de 2003 en el semanario Avanza –posteriormente Avanzada– y compilada después en el libro Memoria en movimiento, coordinado por las catedráticas Gabriela González González y Ada Aurora Sánchez Peña, editado por la Universidad de Colima).
*Imagen tomada de video del gobierno de Colima.

 COLIMA4 días ago
COLIMA4 días ago
 COLIMA4 días ago
COLIMA4 días ago
 COLIMA3 días ago
COLIMA3 días ago
 COLIMA1 día ago
COLIMA1 día ago
 COLIMA6 días ago
COLIMA6 días ago
 COLIMA3 días ago
COLIMA3 días ago
 COLIMA4 días ago
COLIMA4 días ago
 COLIMA6 días ago
COLIMA6 días ago